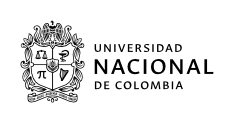2.2.1 Las cartas de un americano a un amigo suyo, firmadas por Enrique Somoyar (1820)
Una vez preso Nariño fue conducido a la ciudad de Pasto, donde permaneció encarcelado por cerca de trece meses. Allí empezó una cadena de prisiones que lo llevó por Quito, Guayaquil, Lima, y finalmente Cádiz, donde llegó el 6 de marzo de 1816 y permaneció encarcelado por 4 años. Desde esta última ciudad, escribió una de las defensas más importantes de la emancipación de la América española. Las cartas de un americano a un amigo suyo, firmadas por Enrique Somoyar fueron publicadas en tres entregas entre febrero y marzo de 1820 en la Gaceta de Cádiz y fueron reeditadas apenas un mes después en la Gaceta de la Isla de León, razón por la cual circularon profusamente en toda la Península. Por su parte, en la recién erigida República de Colombia, fueron publicadas en el Correo del Orinoco y en la Gaceta de la Ciudad de Bogotá.[1] Nariño eligió el seudónimo de “Enrique Somoyar” para honrar la memoria de uno de sus más entrañables protectores, pues mientras estuvo preso en Cartagena, durante el primer semestre de 1810, Somoyar le prestó su ayuda de manera incondicional y salvó la vida de su hijo Antonio. Según dirá en 1811:
…don Enrique Somoyar, que desde el día de mi llegada se decidió a sostenerme la vida, sin conocerme, y sólo por satisfacer los impulsos de su alma noble y generosa. ¿Qué sería de los desgraciados, si de cuando en cuando no produjera la naturaleza algunas almas sensibles? Somoyar recogió a mi hijo en su casa. Somoyar, sin reparar en los tiranos ni en los aduladores, franquea su bolsillo y sus servicios personales para que yo no muera: y a estas dos criaturas debo el aire que respiro.[2]
En estas cartas, Nariño presentó las revoluciones hispánicas, tantos las insurrecciones americanas como el más reciente levantamiento ibérico protagonizado por el teniente coronel Rafael de Riego en Las Cabezas de San Juan, como producto de las mismas “ideas liberales”, de la misma fuerza de la razón y de la justicia, del imperio de la opinión pública. Por ello, señalaba lo que a sus ojos se constituía en una gran paradoja: el hecho de que los mismos españoles peninsulares que daban al levantamiento de Riego el carácter de “santa insurrección” negaran la legitimidad de las revoluciones americanas que lo habían inspirado. La contradicción radicaba en que si bien bajo el nuevo gobierno liberal América había sido considerada nuevamente como parte integrante de la nación española, y por consiguiente los americanos habían sido llamados a conformar las Cortes –aunque la asimetría entre los diputados americanos y peninsulares ya era uno de los problemas a resolver–, al mismo tiempo se preparaban nuevos contingentes militares para reforzar los ejércitos enviados por Fernando VII 5 años atrás:
¿De qué le sirve a los americanos que se borre en el código sagrado el nombre de colonias que se llamen las Américas parte integrante y que se les dé un representante por cada 500.000 almas si en lugar de ver a Sámano y a Morillo entregados a la indignación y al justo castigo que merecen por sus atroces y bárbaros asesinatos ven por el contrario que se les mandan nuevos auxilios para que continúen saqueando y devastando aquellos lugares infortunados?[3]
En cualquier caso, más allá la proclamación de la Constitución y de la cuestión de las Cortes, para Nariño, ya había llegado el momento de la emancipación de América, y España debía ser la primera interesada en que esta fuera una realidad, pues el liberalismo que florecía en todo el mundo hispánico y el régimen colonial eran francamente incompatibles. Los “verdaderos elementos de la riqueza nacional y de la felicidad pública” enseñados por la economía política, los fundamentos del buen gobierno y el “dictamen de los hombres más sabios”, además del ejemplo de la experiencia inglesa con los Estados Unidos, así lo señalaban. Las colonias representaban un lastre económico para la metrópoli, pues tenían un efecto negativo sobre las industrias y la agricultura peninsulares y además no generaban riqueza suficiente para costear los gastos de su administración. El nuevo gobierno liberal debía renunciar a la guerra para, en cambio, capitanear la emancipación americana. La utilidad y la gloria para la toda la Península serían incalculables:
Yo creo que ganará muchísimo [España con la emancipación de América]. Ganará recuperar el amor de aquellos pueblos; ganará asegurarse un comercio que está expuesto a perder; ganará el ahorro de los sacrificios en hombres y dinero que tiene que hacer para sujetarlas; ganará el restablecimiento de sus fábricas, de su agricultura, de su comercio y de su marina; ganará el tiempo precioso que una guerra destructora le quitaría para reponerse prontamente; ganará el no exponerse a nuevas reuniones de tropas, antes de que la opinión pública en el nuevo sistema esté bien establecida; y ganará, finalmente, una gloria inmortal, dando al mundo un ejemplo de magnanimidad y de justicia sólo propia de una nación que, desde su mayor abatimiento, ha fijado repentinamente el asombro y la admiración de la Europa por su moderación y su sabiduría.[4]
Sin embargo, para Nariño no era lo mismo la emancipación que la separación absoluta: “las Américas se pueden emancipar sin que se separen, y pueden estar unidas sin ser esclavas… el comercio floreciente, la verdadera gloria, la prosperidad general solo la debe esperar la España de su dominación sobre nuestros corazones, y jamás, jamás sobre nuestras personas y propiedades”.[5] Eran muchos los lazos que unían a los americanos con España y que dificultaban hacer tabula rasa con el pasado: los mismos padres, el mismo idioma, la misma religión, las mismas costumbres y los mismos intereses. Los dos hemisferios estaban unidos por la necesidad, el interés y la justicia. De este modo, mientras que España podía garantizar la protección de América frente a otras potencias europeas, esta última otorgaría un conjunto de privilegios comerciales a la Península, todo esto sin gastos, sin violencias y con utilidad para las dos partes: “nuestras producciones son tan diversas, nuestras relaciones tan íntimas, y nuestros intereses tan recíprocos, que bajo un sistema liberal y justo ellos deben afianzar nuestra unión y felicidad”.[6]
Por supuesto, Nariño era consciente de que su propuesta de emancipación tendría muchos contradictores en la Península, tanto aquellos liberales que no apoyaban ninguna idea de emancipación, como los absolutistas que veían en la salida militar la única opción posible en América. En consecuencia, el santafereño se esforzó por rebatir varios de los argumentos que se esgrimían por esos días en contra de sus artículos en la prensa gaditana. Frente a aquellos que proclamaban que con el restablecimiento de la Constitución doceañista la situación de América quedaba resuelta sin necesidad de la emancipación, Nariño arguyó que era imposible hacer leyes justas y benéficas para dos regiones tan diferentes cuando emanaban de una sola de ellas, pues eran evidentes los efectos disgregativos de la distancia y la fuerza de las identidades de los peninsulares y los americanos: las dificultades para garantizar la transparencia de la justicia y el imperio de la libertad individual; la arbitrariedad de los gobernantes remitidos desde la metrópoli, que al tiempo que eran cubiertos de un poder casi ilimitado, no sentían a América como su propia patria –y en consecuencia no se esforzaban por “hacerla feliz y rica”–; y las eternas sospechas de un conato de independencia absoluta, que impedirían la unión fraternal entre peninsulares y americanos, harían imposible el vivir bajo el amparo de la misma Constitución.
Sin embargo, Nariño reservó sus mejores dardos para los absolutistas. América ya no era una colonia y los americanos ya no podían ser considerados como sujetos incapaces de detentar su propia soberanía. Así las cosas, América no podía ser gobernada desde la distancia ni por la fuerza de las armas ni tampoco podía ser administrada bajo el régimen de los monopolios comerciales y de los estancos. Por el contrario, el gobierno representativo, la soberanía del pueblo y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley habían sido proclamadas como las piedras angulares del nuevo orden político. El imperio de la opinión pública, ya no el arcano monárquico, se había convertido en la instancia indispensable de legitimación del poder. Los agentes del poder monárquico en América ya no eran los únicos autorizados para modelar la felicidad pública y la prosperidad común. Ahora se encontraban sometidos, como todos los ciudadanos, al escrutinio del público. La libertad de imprenta se constituía en el signo inequívoco del advenimiento de un nuevo tiempo político, donde los funcionarios del gobierno debían sembrar la “buena opinión y confianza” de la monarquía entre sus gobernados, y responder al mismo tiempo al dictamen implacable de esa misma opinión:
¿Confundirá todavía este señor [se refiere a uno de los impugnadores de sus cartas] al Rey con los funcionarios del gobierno, como en aquellos tiempos tristes en que no podíamos hablar contra un golilla, contra un gobernador, contra un ministro sin ser calificados de reos de lesa majestad? No Señor mío, esos tiempos porque todavía suspiran algunos perillanes ya se fueron: y esperamos ciertas gentes rebeldes que no volverán.[7]
Para Nariño, la aurora de la libertad ya rayaba en el horizonte de toda la monarquía hispánica y los días de la arbitrariedad ministerial habían quedado atrás para siempre. Por supuesto, todavía muchos enemigos de España –pues eso eran los serviles y los partidarios del absolutismo para Nariño– suspiraban por la “tortuosa y maquiavélica política de los siglos de ignorancia” sin reparar que esta implicaba la separación definitiva y absoluta de América de España. En este sentido, el santafereño estableció un juego de espejos entre la conquista del siglo XVI y la reconquista del XIX para demostrar lo anacrónico del propósito de someter América por medio de las armas. La más reciente restauración monárquica no era más que una mera continuación de los “trescientos años de despotismo” colonial: “es un espectáculo bello y magnífico, mi amigo, ver en el siglo de las luces y de la filosofía repetirse, excederse las escenas sangrientas del siglo diez y seis”. El nuevo gobierno liberal debía decidir, entonces, si continuaba por la senda de la tiranía y del pasado, o por el contrario, conforme al espíritu del siglo, daba un profundo timonazo a sus políticas frente a América y daba pábulo a una nueva sociedad y a una nueva política: “no hay medio: o la Europa y el mundo entero se someten a las ideas de la Santa Liga, o es preciso mudar de principios y de conductas con las Américas, si no se quiere perderlas absoluta y definitivamente”.[8]
Sin duda, en estas cartas Nariño elaboró una de las críticas más lapidarias a la empresa reconquistadora, pues a su juicio, esta solo había traído una estela de caos y destrucción sobre la Tierra Firme. Además, no había conseguido ninguno de sus objetivos principales: no había asegurado el territorio de manera indisputable, no había podido restablecer el gobierno de los pueblos y quizá más importante no había ganado los corazones americanos para España. Por el contrario, lo único que había conseguido era “hacer más patriotas”, todos defensores de la Independencia absoluta. En este sentido, con el objetivo de probar sus asertos, Nariño, invocando la autoridad de la historia, hizo un recuento detallado de lo acontecido en el virreinato neogranadino durante la dominación de los ejércitos del rey. Santafé de Bogotá se constituyó por aquellos días en el teatro del absurdo y de lo abominable, en el señorío de la barbarie y de la crueldad: proscripciones, asesinatos, cadalsos, cuchillas y destierros campeaban por doquier –las mismas imágenes y casi las mismas fórmulas plasmadas por Nariño se repiten una y otra vez en la literatura patriótica hasta nuestros días–:
[En Santafé] se vio el singular espectáculo de una ciudad de 40 mil almas de población toda vestida de luto sin quedar una sola familia de distinción que no hubiera visto uno de los suyos acabar de una muerte infame, criollos, españoles, nobles, plebeyos, hombres, mujeres, niños y ancianos, todo cayó bajo la guadaña destructora del héroe… Pero lo más horroroso de este espectáculo es el tiempo y el modo. Después de hacerlos gemir en los calabozos por muchos meses, se les condenaba a morir en el lugar de su nacimiento, aunque estuviera ciento o doscientas leguas de distancia, no se dejó ningún pueblo en donde no se ejecutase un asesinato judicial, y en la capital se hicieron morir a todos los vecinos ilustres en distintos puntos de ella por espacio de nueve meses, para que toda la ciudad quedase regada con sangre de rebeldes.[9]
La restauración absolutista aparece, entonces, como el resultado acabado de un gabinete corrupto y arbitrario, completamente desconocedor de la cuestión americana, y los ejércitos monárquicos como los principales responsables de la catástrofe. En este sentido, la crítica al despotismo español alcanzaría sus mayores cuotas en la crítica al accionar de Pablo Morillo en la Tierra Firme. El general ibérico era un “monstruo” manchado de sangre y ávido del oro y de la plata americanos, una “fiera que ha nacido entre vosotros” para decretar la muerte de los hombres más preclaros y depredar las riquezas de la Tierra Firme, enemigo de la luces, de la justicia y de todas las virtudes humanas. Morillo no era un héroe, como decían sus principales panegiristas en Cádiz; era un agente de la tiranía, sintetizaba en su persona todos los vicios de la arbitrariedad colonial:
¿Qué Americano, mi amigo, qué Español sensible, qué hombre de cualquier país del mundo que sepa una sola parte de los sucesos de la Costafirme en estos últimos cuatro años, podrá oír sin una santa indignación llamar héroe a Morillo, y decir que su conducta ha sido irreprehensible, que ha sufrido sin represalias las atrocidades que sin ejemplo han usado con sus tropas mis paisanos?[10]
La virulencia del ataque de Nariño fue de tal trascendencia que Morillo, todavía en Venezuela, escribió al ministro de guerra denunciando los escritos del santafereño y pidiendo, una vez más, su relevo del mando. Según Morillo, en los escritos de Somoyar no solo se ultrajaba su honor militar por medio de todo tipo de calumnias e insultos, sino que se buscaba la ruina de la unidad hispánica “dividiendo las ideas y las opiniones”. Sin embargo, como él mismo reconoció en su misiva, ya no bastaba con justificar su conducta ante el monarca, pues “eran otros tiempos”; había llegado el momento de rendir cuentas ante el Congreso nacional y ante el tribunal de la opinión pública, el mismo que había invocado Nariño en sus escritos. Si las cartas publicadas por el santafereño y por otros tantos se constituían en pruebas inequívocas de un uso mal entendido de la libertad de imprenta, como el “medio de sepultar estos pueblos desgraciados en nuevas divisiones, en la más temible insubordinación y en todos los principios desorganizadores de los lazos sociales”, Morillo, en su alocución, se esforzaría por ser demostrar que esta también podía ser el “origen de las luces, de la concordia y de la fuerza moral”.[11]
Así, muy rápidamente, Morillo haciendo uso de tales libertades, dio a la imprenta su famoso Manifiesto a la nación española “con motivo de las calumnias é imputaciones atroces y falsas publicadas contra su persona en 21 y 28 del mes de abril último en la gaceta de la Isla de León, bajo el nombre de Enrique Somoyar”.[12] Este documento, firmado el 6 de agosto de 1820 en Valencia, Venezuela, fue publicado inicialmente en Caracas y pronto conoció nuevas ediciones en la Península. En su Manifiesto, Morillo se esforzó por justificar la legalidad de las medidas por él tomadas durante las campañas de los ejércitos del rey en la Tierra Firme: de las ejecuciones y de los castigos impuestos a los rebeldes en Santafé; de los indultos otorgados a cientos de americanos; de las contribuciones económicas impuestas a las “primeras familias” y de la administración transparente de esos recursos. Al tiempo que el general español reconoció que hubo excesos por parte de algunos miembros del ejército a su mando –excesos que, según dirá, intentó siempre corregir y castigar a tiempo–, subrayó la labor pacificadora de las tropas, su apoyo fundamental en la reconstrucción de la tranquilidad y la prosperidad de la Tierra Firme. El saneamiento de las finanzas provinciales, la construcción y la reparación de caminos y la propagación de la vacuna de la viruela, así lo demostraban.
Si Nariño en sus artículos habló sobre la imposibilidad de “medir los pies cúbicos que debe ocupar el oro atesorado por Morillo” y detalló las “amarguras de mi desgraciada patria bajo su dominación”, Morillo, en respuesta, hizo un recuento detallado de las privaciones y trabajos que había sufrido en la Tierra Firme, y acusó a “los Somoyares y sus colegas” de ser la causa principal de la debacle de las provincias americanas, del final de la “opulencia a que las habían elevado tres siglos de paz y de justicia”: “los mismos que ahora se han atrevido tan descaradamente a imputarme las desgracias de estos pueblos, son sus autores”. Sin embargo, Morillo enfilaría baterías contra el mismo Nariño, a quien acusará de “hablar por su capricho, y sin otras miras que las que le inspira su interés, su maligno interés particular” y de querer, movido por la mala fe, “desfogar sus rencillas y ofuscar a los españoles peninsulares”:
Ese Somoyar audaz e inconsiderado que sin conocerme, sin haber residido en su patria muchos años ha por consecuencia de su conducta: desterrado de ella después de ser vencido en una batalla defendiendo su rebelión: perdonado por la generosidad de su vencedor: ignorante de los sucesos posteriores de su país: audaz hasta el extremo de publicar y tratar de persuadir la necesidad de infringir nuestra amada Constitución, destruyendo la integridad de la monarquía, valiente por último fuera del peligro, y en un país en que se le ha respetado más de lo que merecían sus delitos: ese fingido Somoyar , o más bien ese verdadero Nariño que hizo su patrimonio de la fortuna y bienes de sus compatriotas, ese me imputa los excesos que le fueron familiares.[13]
La polémica quedaba servida y sería el tribunal de la opinión pública el que debía dar su veredicto. De este modo, el excelso foro de la opinión se vio rápidamente desbordado por mares de tinta cargados de epítetos insultantes y expresiones injuriosas que parecían enturbiar la voluntad de consenso que animaba en primera instancia su dinámica. En cualquier caso, siempre valía la pena la pena invocar la autoridad de la opinión pública para legitimar la posición propia. Más allá de esta polémica, para Nariño, América ya no era ni “parte integrante” de la nación española ni “colonia”. América era una comunidad política diferente, aunque unida por vínculos indisolubles con España. La imprenta, ya sin las talanqueras de la Inquisición, debía encargarse de sanar las heridas abiertas por la crisis monárquica y de unir a los dos hemisferios españoles bajo la misma bandera, bajo el “santo lenguaje de la Libertad”:
…ahora hay el [derecho] de la razón, que es el distintivo del hombre justo, y el de poderla manifestar por medio de la imprenta, no para criticar por solo criticar, sino para desterrar errores y añejas preocupaciones; no para decir dicterios sino razones que desengañen, que ilustren y nos conduzcan a esa pacificación, a esa unión, a esa concordia que todos deseamos de corazón, aunque con la notable diferencia que los hombres ilustrados y sensibles a desean de un modo franco y liberal, y los servilones ignorantes la quieren sujetando y castigando rebeldes como si aún fueran pocos los torrentes de sangre que se han hecho correr en aquellos desgraciados países.[14]
[1] Correo del Orinoco (Nº78: 2-IX-1820:s.n) (Nº79: 9-IX-1820:s.n) (Nº80: 16-IX-1820:s.n).Angostura, Impreso por Andrés Roderick, 1820. Gazeta de la Ciudad de Bogotá (Nº67: 5-XI-1820: 191-192). (Nº68: 12-XI-1820: 193-196) (Nº69: 19-XI-1820: 199-200) (Nº70: 26-XI-1820: 204). Imprenta del Estado, por Nicomedes Lora, 1820.
[2] Nariño, Antonio. Escrito presentado por don Antonio Nariño al tribunal de Gobierno de Santafé de Bogotá, el 17 de abril de 1811. Santafé de Bogotá, Imprenta Real, por don Bruno Espinosa de los Monteros, 1811, pp. 9.
[3] Correo del Orinoco (Nº78: 2-IX-1820:s.n). Angostura, Impreso por Andrés Roderick, 1820.
[4] Correo del Orinoco (Nº80: 16-IX-1820:s.n). Angostura, Impreso por Andrés Roderick, 1820.
[5] Correo del Orinoco (Nº80: 16-IX-1820:s.n). Angostura, Impreso por Andrés Roderick, 1820.
[6] Correo del Orinoco(Nº80: 16-IX-1820:s.n). Angostura, Impreso por Andrés Roderick, 1820.
[7] Correo del Orinoco (Nº79: 9-IX-1820:s.n). Angostura, Impreso por Andrés Roderick, 1820.
[8] Correo del Orinoco (Nº78: 2-IX-1820:s.n). Angostura, Impreso por Andrés Roderick, 1820.
[9] Correo del Orinoco (Nº79: 9-IX-1820:s.n). Angostura, Impreso por Andrés Roderick, 1820.
[10] Correo del Orinoco (Nº79: 9-IX-1820:s.n). Angostura, Impreso por Andrés Roderick, 1820.
[11] Rodríguez Villa, Antonio. El teniente general don Pablo Morillo, primer conde de Cartagena, marqués de La Puerta. Madrid, Establecimiento Tipográfico de Fortanet, 1908. T. IV: 211- 213, 235-242.
[12] Morillo, Pablo. Manifiesto que hace a la nación española el Teniente General Don Pablo Morillo, conde de Cartagena, marqués de La Puerta, y general en gefe del ejército expedicionario de Costa-Firme: con motivo de las calumnias é imputaciones atroces y falsas publicadas contra su persona en 21 y 28 del mes de abril último en la gaceta de la Isla de León, bajo el nombre de Enrique Somoyar. Madrid, Imprenta de la Calle de Greda a cargo de su regente Cosme Martínez, 1821.
[13] Correo del Orinoco (Nº79: 9-IX-1820:s.n). Angostura, Impreso por Andrés Roderick, 1820. Morillo, Pablo. Óp.Cit., pp. 46 -50-51.
[14] Correo del Orinoco (Nº79: 9-IX-1820:s.n). Angostura, Impreso por Andrés Roderick, 1820.