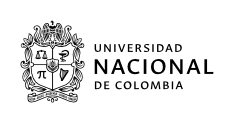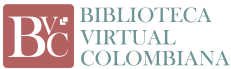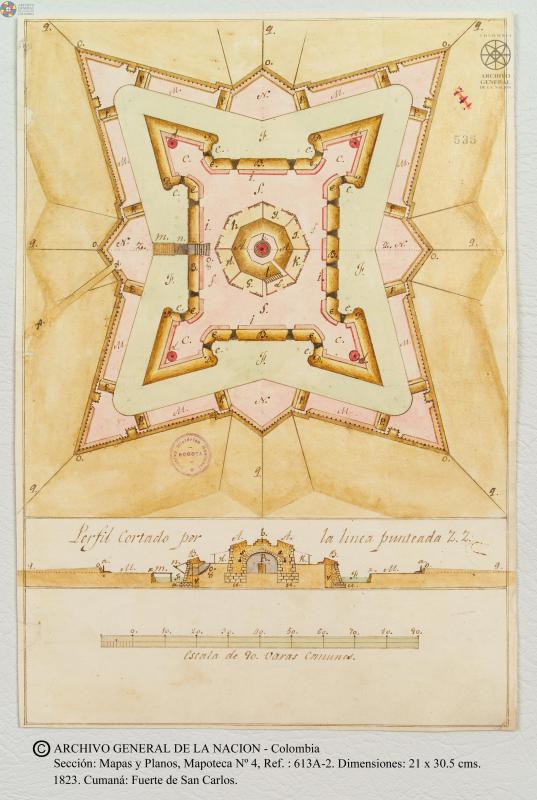Las Intendencias departamentales (1824)
La historia de los municipios en relación con las intendencias no fue de ningún modo mecánica ni unidireccional. Por la vasta extensión geográfica de aquella nueva nación llamada Colombia, es necesario diferenciar la forma en que operó el gobierno en cada una de las provincias para ver la complejidad territorial de la reforma política y administrativa que inició en 1821, pero que se articuló en 1824.
Esta pequeña secuencia de documentos está centrada en algunos territorios que fueron incluidos en la reforma territorial, territorios sobre los cuales se empezó a ejercer mucho más control y que buscaron expresar sus observaciones a las medidas del gobierno, cuya visión del poder era cada vez más arbitraria.
Al decir de varios historiadores, la Ley de División territorial de 1824 que organizó la administración a partir de la figura de las intendencias no hizo más que implantar y dar continuidad a dos disposiciones borbónicas dentro de un sistema republicano: la Real Ordenanza de Intendentes de 1786 y la Instrucción de Corregidores de 1788. Con estas disposiciones el gobierno mostró un alto deseo de centralizar la gestión pública municipal política, económica y militarmente. De hecho, el sistema de intendencias no fue más que el mecanismo para lograr articular la escala local de los municipios con el aparato de gobierno que todavía no tenía el alcance suficiente como para ejercer ninguna autoridad sobre los territorios.
Así, la reforma creó una nueva estructura de control territorial, con instituciones que iban direccionando el poder desde los departamentos hasta llegar a las parroquias, pasando por distritos, provincias, gobernaciones, cantones y villas, erigiendo así una cadena de poderes para poder dirigir la conducta de cada región en múltiples aspectos. Con la nueva estructura de gobierno departamental los municipios fueron reducidos a la obediencia de las provincias encabezadas por la figura del gobernador, que su vez estaban supeditados al intendente departamental. Hubo, por lo tanto, un problema de instituciones al interior de los municipios, pue se desataron tensiones debido al intervencionismo del estado a través de los poderes atribuidos a los intendentes en materia de gobierno municipal y parroquial.
En sentido político, los cabildos municipales nunca “pertenecieron” al sistema de gobierno estatal, puesto que tenían sus propias organizaciones de carácter civil y, sobre todo, económico. Veremos así, en esta parte, las expresiones de algunas localidades en el contexto de aquella reforma que afectó la convivencia entre los ciudadanos a nivel político y judicial, así como la expresión legislativa del gobierno.
1. COMUNICADO MUNICIPALIDAD DE LOJA
En la parte sur, en los tres principales núcleos de poder, Quito, Cuenca y Guayaquil, desde 1810 se había empezado a quebrar la antigua “hegemonía administrativa”[1] virreinal, fecha desde la que estos centros venían disputándose cierto control sobre cascos urbanos y rurales alrededor de cada jurisdicción.
En este caso, vemos cómo la jurisdicción municipal del cantón de Loja reclama su soberanía en el nivel de la administración de justicia. Como cuerpo político no tenían otra salida que “elevar su voz” al gobierno de Francisco de Paula Santander, mostrando “los inconvenientes” de sujetarse a la Corte de Guayaquil, a son de lamentar la pérdida de beneficios que conllevaría alejarlos de sus “parientes y amigos de Quito”. Exponían la dificultad de obtener fondos para el sostenimiento de otra Corte en Cuenca, lo que significaría una carga debido al lamentable estado de pobreza de la provincia, al decrecimiento del comercio y a la destrucción de su ganado.
"En el periodo colombiano fueron controladas [las municipalidades] estrictamente por las autoridades gubernamentales de cada departamento, en nombre del poder ejecutivo y del congreso, se les asignó la función de órganos ejecutores de las obras del gobierno”. María Susana Vela Witt.[2]
La república sí modificó en cierto modo el funcionamiento de los municipios. Los municipios tenían su propia estructura, pero las disposiciones legislativas obligaron a acatar una serie de funciones a las cuales no estaban acostumbrados. Estas significaron una fractura en lo que se refiere a la relación con el poder ejecutivo del gobierno. La autonomía municipal de los cabildos, que tenían desde la época el virreinato, empezaba a disminuir paradójicamente dentro del sistema republicano.
2. DEL EJERCICIO DE LA SOBERANÍA
El problema, como vemos, era ligar los municipios a un solo cuerpo de nación. Uno de los horizontes de este periódico era además de “sostener con tesón” las ideas republicanas, era poner en evidencia los defectos de las leyes del Congreso Soberano y, sobre todo, mostrar su arbitrariedad, en virtud de aquellos derechos naturales y esenciales de los pueblos. Acá vemos la arbitrariedad propia de la ley de 1824.
Así pues, plantea una reflexión sobre le concepto de soberanía. Según esta, la base de una autoridad legítima solo podría estar en el pueblo, como “origen y fuente de la soberanía” (2). Pero se debe aclarar el quién de esa soberanía. ¿cuál es, pues, el pueblo que es soberano? ¿Acaso pueblo y nación son equivalentes? ¿cómo se debe ejercer esa soberanía? Así pues, el pueblo debe intervenir en la formulación de las leyes para que esas leyes sean legítimas y para que el pueblo pueda acatar las mismas leyes en las que participó.
Sobre esta noción de pueblo, como “universalidad de los ciudadanos”, lejos de ser los meros habitantes de una aldea, “políticamente tomado en sentido lato, pueblo es el conjunto de habitantes que forman nación y ejerce soberanía sin reconocer otro superior que su voluntad, cuando legítimamente se congrega: es la universalidad de los ciudadanos, la sociedad entera, la masa general de los hombres que se han reunido bajo ciertos pactos: en una palabra, el pueblo es toda la nación” (2)
De ahí se deduce que el “pueblo colombiano” lo conformarían las provincias venezolanas, quiteñas y neogranadinas. Pero un punto importante, es que el pueblo no se encuentra en ninguna corporación o cuerpo institucional, sino en sus ciudadanos. Y para el momento ya se usaba y abusaba de esta palabra tanto para provocar confusión en el lenguaje político, pues se incitaba a creer que el pueblo era la multitud, las facciones o el mismo ejército. Lo interesante acá es cómo del pueblo se deduce la nación. De hecho, el epígrafe de Cicerón resume el sentido de esta reflexión sobre el lenguaje de la soberanía: “El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretende hacerse superior a las leyes”.
En tanto gobierno popular representativo, “el poder legislativo debe ser tomado del pueblo” (2-3), por esta razón, solamente en la reunión de los pueblos (Quito, Venezuela, Nueva Granada y Panamá) las decisiones del ejecutivo tienen fuerza de ley. Y está, claro, el problema de la representación cuando el pueblo se ve forzado a delegar su autoridad.
Solo la nación es soberana si la autoridad la conservan los pueblos, mas no el poder ejecutivo. De lo contrario, el pueblo sería súbdito o esclavo de las leyes, lejos de ser partícipe de las mismas. Por esta razón, cualquier regla administrativa, como por ejemplo la del régimen de intendencias, nace del pacto entre los pueblos y el poder legislativo a través de los representantes, reglas en las cuales ellos mismos debieron haber participado con todo el respaldo de sus comunidades, en tanto comunidades representadas.
“En este sistema la soberanía radical, primitiva y constituyente reside en el pueblo, y la ejerce cuando establece los poderes que juzga convenientes para su gobierno” (p.3)
La paradoja es que solo gracias a la constitución podían estas corporaciones tener legitimidad, porque los mismos principios fundamentales de la política habían cambiado, o más que cambiado, habían nacido por primera vez. Es decir, que por la constitución, podían tener garantías y ejercer la libertad de pronunciarse en contra de ciertas leyes. Los municipios estaban investidos de cierta autoridad transferida a los diputados, que eran meros apoderados del poder constituyente de las parroquias y municipios.
3. REGLAMENTO PARA EL COMERCIO DEL ISTMO DE PANAMÁ
La unión a Colombia tuvo fuertes consecuencias para el Istmo de Panamá. El grupo económico y político que encabezó la independencia de Panamá no representaba como tal los intereses de todos los territorios que componían el Istmo. El miedo a la reinvasión, después de la toma realista de Cartagena en julio de 1821, era lo que primaba, sobre todo, cuando el Istmo no tenía la fuerza militar para defenderse por sí mismo, aunque los realistas habían renunciado a los fuertes de Chagres y Portobelo. Por eso, además de política, la adhesión a Colombia fue una estrategia militar y económica.
De hecho, había una fuerte división entre aquellos panameños que habían impulsado la independencia, como la villa de los Santos, con los criollos de la capital. El acta del 28 de noviembre de 1821 era muy inexacta en algunos puntos: en sus artículos 1 y 12 mencionaba con impropiedad la existencia de una unanimidad en cuanto a la idea de unión, pues no había como tal un consenso universal “conforme al voto general de los pueblos” entre los territorios del istmo en cuanto a la decisión de adherirse a Colombia. De hecho, lo que primaba eran esas “desavenencias” entre los mismos panameños.[3] De hecho, la intención de aquella acta obedeció a una estrategia de desmoralización de los realistas, más que ser un reflejo de la realidad, además de que la municipalidad de los Santos no quería someterse a la capital panameña.
Sin embargo, por medio del decreto del 9 de febrero de 1822 se conformó el Departamento del Istmo, erigido sobre el mismo territorio de la Comandancia General de Panamá. José María Carreño fue, así, el primer intendente, mientras que José de Fábrega sería gobernador de la provincia de Veraguas. Antes de la llegada de Carreño a Panamá, Fábrega había ejercido el gobierno del Istmo acompañado de una Junta Consultiva, autora del famoso Reglamento para el comercio del Istmo de diciembre de 1821. Medidas económicas importantes sobre los puertos francos, impuestos y comercio exterior mostraban el alto grado de independencia económica y política del Istmo. Sin embargo, el 6 de febrero de 1822 la Junta decretó una contribución extraordinaria de Guerra a todos los territorios, recaudación que estaría a cargo de cada cabildo de cabecera, por lo que los ayuntamientos serían obligados a ser aliados de la “patria” con posibilidad de ser reconocidos como ejemplo de patriotismo ante el Congreso.
El 22 de febrero se diluyó la Junta Consultiva, ante la llegada de Carreño. Esa junta estaba conformada por varios criollos notables del istmo, y vieron afectados sus intereses con el nuevo intendente. El estado general del Istmo era de malestar, el comercio estaba en decadencia, la carencia de víveres era común, dependiendo todo el istmo de la mercancía e intercambiada con Perú y Guayaquil.
“Se ha creído por algunos que los promovedores del gobierno libre e independiente de la metrópoli, fueron aquellos individuos que firmaron el acta de la Junta congregada el 28 de noviembre en esta ciudad. Pero eso no es exacto. A la Junta no asistió ningún simple ciudadano, sino que se compuso de corporaciones civiles, militares y eclesiásticas. Entre esos mismos empleados había uno que otro que era desafecto al cambio de la administración, pero al ver la fuerza de la opinión se sometieron todos al sentimiento de la mayoría.” Mariano Arosemena.[4]
La villa de los Santos, por ejemplo, no estaba muy contenta con la llegada de Fábrega. La designación de los gobernantes fue totalmente burocrática dentro del departamento. Entre otros, Blas Arosemena fue electo auditor de Guerra y Juan José Argote Secretario de Intendencia.
A pesar de las posiciones políticas, un sector específico del Istmo se unió a Colombia por asuntos comerciales y militares. Ahora bien, las condiciones de unión (política) eran la conservación de ventajas económicas del Istmo, ahora convertido en departamento, pues distintas municipalidades buscaban mejorar su situación económica a través de solicitudes al intendente. En la agenda de 1823 se pueden ver las propuestas sobre apertura de rutas terrestres y canales, tratados de comercio y derechos mercantiles en pro del mejoramiento e impulso del comercio extranjero en el Istmo. Sin embargo, esas peticiones comerciales de los istmeños al congreso serían constantemente desatendidas.
4. DE LAS MUNICIPALIDADES Y JUNTAS PARROQUIALES
(Ley del 11 de Marzo de 1825. Sobre la organización del régimen político y económico de los departamentos y provincias. Capítulo VII.)
La ley de 1824 había impuesto una dependencia directa de los jefes políticos municipales a la autoridad de los gobernadores. Los cantones podrían formar circuitos con una capital, donde se asentaría el jefe político: “el poder ejecutivo designará los circuitos y sus capitales” (Cap. IV, de los jefes políticos municipales). Era también una reforma de las facultades políticas de los funcionarios, pues de los intendentes dependía ahora la elaboración de los reglamentos internos de los gobiernos municipales. De hecho, el jefe municipal era ahora el encargado de supervisar las alcaldías municipales, en cuestión de gastos, inventarios, etc. “Los gefes municipales cumplirán las ordenes de los gobernadores”. (Art. 57).
Vacunas, escuelas, planes de beneficencia, limosnas, moralidad, tranquilidad pública, salubridad, tráfico, policía, bagajes para las tropas, entre otros, estaban al cuidado de los jefes municipales “que pertenezcan al término de su jurisdicción” (art. 89). Aparte de los alcaldes y procuradores o municipales, la comunidad tenía la tarea de designar por medio de elecciones los cargos de comisario de policía, alguacil, juez de aguas, visitador de escuelas, de cárceles y de hospitales, así como a un reparador de caminos, además de portero, mayordomo de rentas, médico, alcaide y carnicero.
Esta reforma de 1825 modificó ciertos aspectos del diseño municipal. La municipalidad, en sí misma, estaba conformada por los alcaldes municipales, los municipales (entre 2 y 12) y el síndico procurador. Los municipales podrían actuar de electores. Y claro, las juntas provinciales tenían el poder de designar el número de municipales de cada municipalidad dentro de la provincia. Acaldes y procuradores duraban un año en sus cargos, organizándose de este modo elecciones anuales; estas elecciones municipales anuales dan cuenta del proceso activo de participación política de la comunidad, y cada resultado, por supuesto, debía remitirse a las autoridades superiores.
La asamblea tenía la función de elegir “en público y en voz alta” alcaldes municipales, la mitad de los municipales, padre de menores, alcaldes, síndicos y comisarios parroquiales de todo el cantón; todos estaban impedidos para ser reelegidos en un lapso de 2 años. Justamente en el nivel parroquial, era donde se presentaban casos de alcaldes indígenas, según el tipo de población que existiese en cada región. Según el art. 82 “los empleos municipales son carga concejil” del cual no se podrían excusar los electos. Además de esto, funcionarios de la hacienda pública, jueces de diezmo y militares estaban impedidos para “ser individuos” de las municipalidades.
Dentro del consejo municipal, que estaba presidido por un alcalde y varios concejales, cada semana se reunía la junta en sesión ordinaria, en caso de que no hubiera alguna de carácter extraordinaria. El consejo municipal tenía el poder de convocar a la comunidad cuando fuese necesario. Ahora, desde 1821 los comandantes generales tenían garantizada cierta potestad en la municipalidad, ocupando su presidencia. Esto significó que el gobierno empezó a ser simbolizado por autoridades militares, más que políticas, pues el comandante era jefe militar y de armas dentro del municipio. Esta mano gubernamental comenzó a organizar e intervenir en las elecciones y censos al interior de los cabildos, cosa que antes no estaba en su poder. En este sentido, los cabildos de ahora en adelante estaban sometidos a una vigilancia de las autoridades superiores y, además, tendrían la obligación de rendir informes de gestión pública cada año a las gobernaciones.