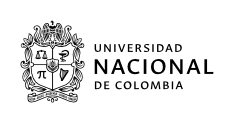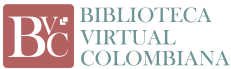La constitución municipal (1821)
Para 1821, el municipio podía entenderse como la unidad administrativa de la cual disponía la República de Colombia para ejercer cierto control sobre los territorios que se habían integrado a la Ley Fundamental. Sin embargo, hoy podemos dejar en evidencia que a pesar de las reformas administrativas que implicó la Constitución de 1821, los municipios lejos de ser entidades burocrático-administrativas, y mucho menos, instituciones creadas por la constitución de Cúcuta, fueron la fuente del poder constituyente de los pueblos que decidieron unirse a Colombia. En otras palabras, el municipio (ente administrativo), o mejor, la municipalidad (sujeto de poder), fue la base sobre la cual se levantaron tanto los cantones, las provincias, así como los departamentos que hicieron posible aquel conglomerado de territorios a gran escala que se llamó Colombia. Es más, fue sobre el alcance jurisdiccional que los municipios habían adquirido desde 1810, que se sostuvo todo el nuevo aparato de gobierno regulado por un congreso.
Ahora bien, ante esta perspectiva, hay que considerar a las municipalidades como las corporaciones que asumían la autarquía, y que, en esta medida, se convertían en pequeñas comunidades políticas por medio de las cuales el pueblo – vecinos, padres de familia, párrocos, entre otros – ejercía la soberanía local, esto es, desempeñaban un poder de decisión en común, y que si bien muchas veces actuaban en representación de otros, no delegaban el gobierno político ni el control económico y social de sus territorios a ninguna autoridad superior. Por supuesto, a continuación veremos cómo las municipalidades decidieron unirse al pacto fundamental que surgió en 1819, refrendado en 1821, pero lo hicieron sin perder su autarquía a pesar de todo el andamiaje del sistema representativo que ello conllevaba.
Desde el primer momento, las asambleas municipales que organizaban en parroquias, cantones y provincias tuvieron la capacidad de proyectarse hacia un futuro como cuerpos independientes integrados en una república confederativa, materia de constante discusión entre los actores del periodo. En últimas, a lo largo de la década las municipalidades se reconocieron a sí mismas como los “cuerpos naturales y morales” de la sociedad que preexistían espacial y temporalmente a la nueva utopía de nación colombiana, y, por esta razón, ellas pudieron deslegitimar o sustituir cualquier figura de poder que intentara irrespetar sus derechos jurisdiccionales; sus competencias, su organización, su relación con los demás pueblos, su representación, entre otros, fueron temas de debate al interior de las asambleas que mantuvieron un intenso debate con las autoridades gubernativas.[1]
Justamente, fueron ellas, las municipalidades, quienes en 1821 se identificaron con los principios de la Constitución colombiana cuyo gobierno lejos de ser catalogado como un ente centralizador, era símbolo de integración y de republicanismo ante los peligros de la guerra exterior; sin embargo, esta visión y situación prontamente cambiaría.
1. REGLAMENTO PROVISORIO DE LA JUNTA ELECTORAL DE GUAYAQUIL (1820)
Tal vez el concepto clave de este documento sea “el gobierno de los pueblos” que ejercía la independencia municipal con respecto a la Gran Colombia. Meses antes de que se sesionara y se publicara la Constitución de Cúcuta (Octubre de 1821), se habían redactado reglamentos y planes de gobierno en algunas jurisdicciones que mostraban el poder constituyente de los territorios; el punto esencial radica en la forma en que se dotaron a sí mismos de su propio sistema de gobierno a finales de 1820, teniendo en cuenta que Guayaquil se habría liberado del imperio español el 9 de octubre de 1820, y solamente se unirían a la Republica de Colombia hasta julio de 1822. La decisión de unirse al sistema de gobierno republicano, Guayaquil la tomó como ayuntamiento, como un conjunto que integraba la decisión de las municipalidades, no como provincia ni como departamento.
Aparentemente el reglamento está dedicado a una preocupación comercial – cuestión de no poca importancia – sino que alberga una concepción de ley propia, como toda aquella que no se oponga a nuestra forma de gobierno de carácter electivo. Y es este el que le da la facultad de unirse a cualquier asociación según su conveniencia (no solo comercial, repetimos), sino por cuestiones de seguridad civil y militar. De esta manera el Reglamento muestra esa relación especial que disfrutaba la política y la economía. Por su parte, el gobierno estaba representado en tres individuos, que tenían facultades tanto en la provisión de empleos civiles y militares, como en la celebración de tratados comerciales (capítulo 1). Según el 3° había toda una organización de la administración de justicia, tanto en lo civil como en lo militar.
Así pues, lo militar, lo civil, lo judicial y lo comercial, aparecen entremezclados en jefes militares, secretarios gubernativos, juzgados, alcaldías, diputados comerciales, “Juzgados de Alzada”, “Ayuntamientos de los Pueblos”, etc. Estos últimos eran los encargados del gobierno: es decir: la educación, el censo, el recaudo, la policía, etc. Y, entre otras, la representación estaba hecha a un nivel provincial. Por supuesto, la mayoría de temas quedaron pendientes y sin resolver por el Reglamento, y la Junta Electoral provisional fue disuelta en el acto, para dar paso al nuevo Gobierno, a la cabeza de personajes como José Joaquín Olmedo, presidente de la Junta, y José de Antepara, Elector Secretario.
La percepción que los guayaquileños tuvieron del pacto refrendado en 1821 entre granadinos y venezolanos sufrió diferentes cambios a lo largo de la década. Según nos lo enseña Federica Morelli, la base contractualista del poder que fijó la ley fundamental permitió que varios de los pueblos, entre ellos Guayaquil, compartieran su soberanía a través de un pacto de asociación.
2. ACTA DE MARACAIBO (1821)
Por su parte, el “Muy Ylustre Ayuntamiento” de Maracaibo, en cabeza del nombrado gobernador político y militar con carácter provisional Francisco Delgado, se declararon al igual que Guayaquil libres e independientes del gobierno español, pero en este caso el pueblo reconoció la victoria militar y firmaron inmediatamente su adhesión a la República de Colombia. La municipalidad de Maracaibo concibió a su provincia como “república democrática” y reconoció unas “leyes inprescriptibles de la naturaleza” como fundamento de aquel nuevo vínculo y acuerdo. La seguridad y la tranquilidad pública serían unas de las razones de más peso para que los pequeños territorios tomaran la decisión de unirse; pero esto no les impedía seguir concibiéndose a sí mismos como un pueblo autónomo, que el 28 de enero de 1821 reconocieron su acuerdo con la ley fundamental de los pueblos de Colombia.
Ahora bien, esta declaración del Cabildo de Maracaibo nos interesa por dos razones. La primera, es que fue la primera manifestación republicana de la municipalidad de Maracaibo, que había permanecido fiel a la Corona desde que estalló la formación de las juntas provinciales. La segunda, puesto que fue el pronunciamiento que rompió el armisticio que Bolívar y Morillo habían pactado en noviembre de 1818, reactivando la guerra entre los realistas y los republicanos. Hay que reconocer, asimismo, que este reconocimiento hizo parte de una serie de victorias de los ejércitos de Bolívar en Venezuela que fueron decisivos en la retirada de los españoles, por lo que este documento no se comprenden por fuera del escenario bélico del cual hacía parte; sorprendentemente, los cuerpos locales se daban a la tarea de erigir instituciones políticas cuya soberanía no radicaba en la potencia militar sino en los acuerdos constitucionales entre los territorios y el ordenamiento constitucional.
Concepto de reconexión territorial: Desde 1810 Maracaibo había perdido comunicación con Pamplona y Valles de Cúcuta, y en 1811 había perdido su poder jurisdiccional y control productivo sobre los territorios de Mérida, Trujillo, La Grita y San Cristóbal, puesto que estos últimos imitaron el movimiento de Caracas, de manera que la provincia quedó dentro de cierta forma de aislamiento político, junto con las provincias de Santa Marta y Riohacha.[2] Volvería a reconectarse territorialmente con sus vecinos pero ahora bajo una nueva constitución política republicana.
3. ACTA DE PANAMÁ (1821)
Para 1820 Panamá, al igual que las demás provincias, se debatía entre la fidelidad a la Corona y la independencia absoluta. José de Fábrega, quien era gobernador real de Panamá antes de su independencia, fue uno de los que persuadió a los vecinos del istmo de Panamá para adherirse a Colombia; hay que tener en cuenta que una faceta importante de los vecinos panameños era el comercio, quienes tenían una fuerte conexión con los guayaquileños y con los puertos caribeños. El documento que presentamos está fechado en 28 de noviembre de 1821, dieciocho días después de que el cabildo de la villa de Los Santos firmara no solo su independencia del imperio español sino su adhesión a Colombia, y a los pocos días Veraguas y Portobelo harían lo mismo.
Así, José de Fábrega, al igual que en el caso de Maracaibo, pasó de ser jefe militar del departamento al servicio de los españoles, a jefe superior del istmo dentro de la nueva inscripción republicana, siendo nombrado por Bolívar gobernador y comandante de la provincia, reconocido por la municipalidad. Ahora bien, lo que se destaca de este documento es que fue por sus propios medios y poderío que los vecindarios del Istmo de Panamá lograron la independencia, y fue por esta razón que tenían la soberanía política para decidir validar su unión a Colombia. Por esto la autoridad del gobierno y todas sus disposiciones tenían que estar en función de la seguridad de los pueblos, y no los pueblos en función de las maquinarias del gobierno.
Esto significó una regeneración de su vida política, pues si decidieron obedecer la Constitución de Cúcuta fue por las garantías de seguridad territorial que esta plantaba, y la obediencia a las leyes para estos vecindarios estaba representada en Bolívar, quien para ese momento no era modelo de despotismo. No menos importante, es la esperanza de comunidad que proyectan en esta unión tanto legislativa como cultural, pues Colombia fue vista como una esperanza de comunidad para los múltiples pueblos.
Posteriormente, en un decreto de febrero de 1822 Santander convirtió al istmo a la categoría de departamento, siendo su intendente José María Carreño. De este modo, aunque tenían jurisdicción aparte, en cuanto a la administración de justicia el istmo obedecía al Tribunal de Bogotá.
4. SOLICITUD DE BARICHARA Y ZAPATOCA (1821)
Este comunicado de la provincia del Socorro ilustra los conflictos y las expectativas que se generaron a nivel interno entre los pueblos, que adquirieron la categoría de “cantones”. La carta del cantón es dirigida a las autoridades provinciales y departamentales, pero lejos de ser una queja, muestra el entusiasmo con el cual los pueblos empezaron a relacionarse y darse la bienvenida unos con otros. Dentro de la estructura cantonal, los nacientes cantones de Barichara y Zapatoca son considerados “nuevos vecinos”, quienes, sin embargo, se intentan desmarcar unos de otros, pero siempre teniendo en cuenta la relación entre los pueblos. En este sentido, muestra lo que significó la demarcación de nuevas entidades cantonales para los antiguos habitantes, así como el establecimiento de las nuevas relaciones geográficas, comerciales y políticas entre las nuevas entidades.
Pero, sobre todo, se evidencia desde el punto de vista geopolítico los complicados problemas de “tránsito” y comunicación entre los territorios al momento de establecer nuevas rutas comerciales; las “fragilidades” de los caminos, los peligros de los mismos, los “terrenos precipitosos”, etc., que se convertían en una amenaza para los vecinos. Sin embargo, a pesar de esa división que así “quiso la Naturaleza”, las nuevas parroquias incorporadas al cantón del Socorro se empeñaban en mejorar las comunicaciones para tener garantías no solo a nivel comercial sino a nivel militar, puesto que sabían la inminencia de un posible ataque de los ejércitos realistas. Varios factores eran de discusión: fábricas de Cárceles y Cabildo, puentes, creación de hospitales, escuelas, pensiones vecinales, entre otros. Estas eran las necesidades de los nuevos cantones a nivel local; no obstante, a pesar de la escasez, era evidente la voluntad de los cantones por “afianzar nuestro sistema”, por lo que se solicitaba la expresa colaboración de las instancias superiores a fin de que se incorporasen a cabalidad los territorios en cuestión.