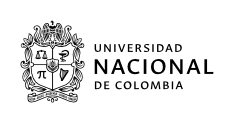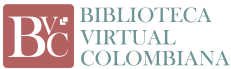La Reconstitución de la Soberanía (1830)
Una de las contradicciones que más afectó al proyecto grancolombiano fue que la República de Colombia a pesar de mostrarse como un “cuerpo de nación” sólidamente unido, siempre estuvo fragmentada a nivel territorial. Esa condición natural estuvo determinada por el actuar de los pueblos que, a pesar de su naturaleza distinta, tuvieron la grandeza de concebir la unión política como una meta. Al fin y al cabo, el problema de la república fue cómo mantener en el tiempo un gobierno de los pueblos que disfrutara de estabilidad; pero el ensamblaje de formas tan variadas de economía y sociedad no solo fue dificultoso por su distanciamiento geográfico, sino porque en carecieron de un centro común o vínculo que los ligara, razón por la cual los pueblos perdieron su compromiso con la República.
Cuando el Congreso Admirable dictó la Constitución de 1830 intentando desahogar la nación, los venezolanos ya se habían separado de manera absoluta de la República de Colombia, como lo demuestran los pronunciamientos, por tomar solo un ejemplo. Distintas cabeceras municipales en el sur y norte se levantaron, y tomaron partido por un gobierno autónomo y descentralizado, que le ofreciera muchas más ventajas legislativas y comerciales que las del “Estado del Centro”.
Para 1830 la nación colombiana ya no se identificaba con ningún territorio en específico, debido a que se tornó tan abstracta y utópica. Solamente la “pirámide de interdependencias” constituida por las municipalidades dio una estructura sustentable a esa relación de poder que duró escasamente diez años. No se trata de ver cómo las municipalidades irrespetaban la soberanía nacional, ni mucho menos. Se trata de ver las ambigüedades de su acción política y la manera en que ejercieron su soberanía, pues, a fin de cuentas, el mismo sentido de pertenencia y de arraigo local que las unió en un solo cuerpo político, fue lo que las separó.
Si la unión era viable en 1821 a causa de la situación militar, la separación lo era mucho más en 1830, cuando delegar la soberanía ya no era posible sino creando o “retornando” a sus antiguos espacios, siendo las municipalidades, con sus cuerpos civiles y militares, quienes vieron la separación de Colombia como la única forma de reconstrucción y reconstitución de su soberanía política “antigua” y “natural”. De ahí la dificultad de concebir alguna idea de nación entre los territorios, porque si algo querían los pueblos era recuperar la soberanía municipal de sus “naciones” a nivel local, lejos de haber actuado bajo la ideología de una “conciencia nacional” moderna, o algo por el estilo.
Finalmente, lo que quisimos resaltar fue el poder constituyente de las municipalidades dentro de la gran Colombia. Ellas eran la sede del poder, no el poder como tal; eran un punto de resistencia al Congreso Soberano; eran la representación política de aquellos pueblos de vecinos, padres de familia, etc., que lejos de ser entidades administrativas al servicio del gobierno, fueron cuerpos políticos que actuaban no individualmente sino en comunidad, esenciales en la construcción de aquel experimento político que tuvo su fundamento en el principio de la soberanía política de los pueblos.
1. PRONUNCIAMIENTO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN AGREGÁNDOSE AL ESTADO DEL ECUADOR (1830)
Hay que tener en cuenta que para noviembre de 1830 dos provincias se habían separado del departamento del Cauca, en pro de su agregación al Ecuador: Pasto y Buenaventura. De ellas no quería separarse Popayán, pues geopolíticamente perderían el litoral y quedarían prácticamente encerrados sin vías comerciales; de ahí el interés y la conveniencia de querer “reintegrar” el territorio del departamento del Cauca, de cuya unión dependía el bienestar de las provincias.
Popayán se pronunció, así, como capital departamental del Cauca. Aquí hablan, pues, como provincia, compuesta de 11 cantones: Popayán, Almaguer, Caloto, Cali, Roldadillo, Buga, Palmira, Cartago, Tuluá, Toro y Supía. Algunos de estos cantones habían mostrado su hostilidad e indiferencia a la misma capital payanesa, desobedeciendo los votos comunes del circuito. Ecuador se proyectaba así como aquel sistema constitucional que extendía “sus beatíficas miradas a Popayán” y reconociendo al mismo tiempo a Bolívar como “protector” de aquel mismo orden. Así pues, para ese circuito era más útil la agregación al estado del Sur que a Nueva Granada por el tipo de constitución que los regía y por el equilibrio desde el plano industrial, agrícola y comercial.
Sin embargo, esta agregación tenía un carácter provisional porque esperaban con ansias las decisiones de la convención colombiana para la debida definición de los nuevos límites entre los estados. Esta agregación a la sección ecuatoriana se hacía de acuerdo con las “antiguas relaciones” entre ambas jurisdicciones, pues para los payaneses no podía ser de otra manera sino siguiendo los límites naturales. Frente a esta expectativa se convocaba a la ciudadanía para que sopesaran las “medidas de salvación” más apropiadas para tomarse en la asamblea departamental.
Precisamente, en sesión extraordinaria del consejo municipal, el 30 de noviembre, siempre presididos por el jefe político, convocando a todo el cuerpo se leyó el pedimento del procurador departamental: esta consistía en una invitación y exhortación a unir el circuito al Estado del Sur. También daban facultades discrecionales e ilimitadas a Bolívar. De hecho, consideraban ya la situación interna de Colombia como una “guerra civil encendida entre provincias y cantones”, razón por la cual el cauca como departamento no quería que esa situación se extendiera hasta ellos.
Entonces: ¿por qué declaraban su separación del “Estado del Centro” y al mismo tiempo reconocían a Simón Bolívar como protector? Concebir la división de Colombia en estados separados no equivalía a la destrucción de la unión nacional; razón por la cual se abría la posibilidad de concebir sistemas constitucionales separados pero “conservando la integridad nacional” (punto 6) por medio de dos figuras: un pacto federal y un jefe supremo de la unión. Esto lo permitía el constitucionalismo municipal bajo el cual se proyectó una separación a nivel territorial sin rechazar la idea de unidad nacional, en función de la cual estarían las asambleas departamentales. El deseo de los pueblos ante este panorama era mantener los vínculos que restituían a cada uno de sus derechos y garantías.
2. EXPOSICIÓN DEL PUEBLO DE CARACAS A S.E. EL LIBERTADOR PRESIDENTE
Los vecinos y corporaciones que componían el pueblo de Caracas, reunidos bajo la presencia del “Gefe Superior”, argumentan por qué tomaron la decisión por unanimidad, a 24 diciembre de 1829, de la separación de la “Antigua Venezuela”, acto por medio del cual recobran su soberanía y libertad para establecer la forma de gobierno que más les conviniera, siempre pensando en sus costumbres propias y circunstancias particulares.
“Y si Venezuela logra separarse de Colombia en noviembre de 1829 por iniciativa de Caracas, lo debe a los movimientos que operan desde las ciudades, las cuales, una vez más, federan su acción a fin de reconstruir la Antigua Venezuela. No existe, por consiguiente, como tal, una entidad territorial que pueda ser identificada con la nación.” Veronique Hebrard. Pueblos y actores municipales en la estructuración de la región venezolana (1821-1830). Anuario de Historia regional y de las fronterasa N.5. (p. 146)
Esta decisión se hacía tomando plena conciencia de la “elevación” de Bolívar que tanto temor causaba, pues temían que este les impidiera la organización autónoma y unión interna de los pueblos venezolanos. Ni los instrumentos de violencia ni el gobierno central podían revertir este derecho a “desprenderse” de la soberanía bogotana, el cual estaban dispuestos a defender.
3. PRONUNCIAMIENTO DE PANAMÁ
Este pronunciamiento de diciembre 10 de 1830 muestra a Panamá a favor del gobierno militar hacia el fin de la república. Ante el establecimiento de un gobierno provisorio en Bogotá, se daba plena confianza a las medidas físicas y morales de aquellos pueblos de la Nueva Granada para mantener la ley fundamental.
Los panameños, por su parte, también reconocieron plenamente la autoridad del libertador en un sentido constitucional; no obstante, esto no equivalía en su caso a aceptar aquellas “interdicciones” que el gobierno quería imponer sobre provincias como las del Istmo. Por supuesto, aceptaron la existencia de un “centro de autoridad”, pero también decidieron “reintegrar” el Istmo a la República de Colombia.
Esto solo puede entenderse a partir del pronunciamiento del 26 de septiembre de 1830 donde la municipalidad entró en estado de aislamiento político, según su Art. 1: “Panamá se separa desde hoy del resto de la República y especialmente del Gobierno de Bogotá”. Además de esto, fue la municipalidad, siendo su jefe político municipal José María Beliz, quien designó a José Domingo Espinar como Jefe Civil y Militar encargado de la administración departamental y siempre bajo la autoridad de “un consejo de cuatro vecinos de luces” cuando se tratara de materias legislativas. Esto, en consonancia con la esperanza de que Bolívar llegara a “unir las partes” que se encontraban dislocadas, dejando claro que sí era concebible la reintegración.
Pues bien, fue aquel pronunciamiento del 26 de septiembre el que quedó invalidado por este, cuando se cumplió el aviso del artículo 3, según el cual solamente el Istmo sería reintegrado a la república si la nación se reorganizaba bajo un sistema y se entregara el poder de la administración a Bolívar. Al momento en que se erigió el gobierno provisorio de Bogotá, Panamá estaba organizado como Prefectura, unida a una Comandancia General, y juró obediencia al gobierno provisorio. Se jactaban pues, de haber evitado la anarquía y alcanzar la paz, confiando en que habían sido reagrupados a un “centro común”, que estaban representados en la Constitución y Bolívar: solo a partir de estos dos vínculos podría renovarse el pacto social. Y solamente reconociendo e interpretando la administración de Urdaneta como “gobierno nacional” tendría la república una salida y una “rejeneración feliz”.
4. CONSTITUCIÓN DE LIBERTAD, O PROYECTO DE UNA NUEVA FORMA DE ASOCIACIÓN POLÍTICA, CENTRAL O FEDERAL, ESTABLECIDA EN LA PURA Y SENCILLA DEMOCRACIA (1832)
Esta propuesta anónima de constitución del año 1832, publicada en Rionegro, Antioquia, en el contexto de la Convención de Nueva Granada, hace un diagnóstico del desarrollo de la revolución en los territorios mencionados, refiriéndose a un estado de parálisis en el que se encontraban a causa de las disensiones. Su propuesta central parte de un concepto de democracia en sentido de la igualdad efectiva entre el pueblo en sus derechos, contra cualquier tipo de distinción burocrática.
Ahora bien, esa “sabia y perfecta igualdad” es la que propone llevar a cabo esta constitución por medio de los populados. De hecho, para los redactores de este documento, la forma de gobierno representativa hasta ahora instaurada no podía ser llamada democracia plenamente; llegando incluso a cuestionar la tan afamada división de poderes, por estar “faltos de unidad en su acción”, perdiendo su equilibrio y provocando lo contrario a lo que se proponían. Por el contrario, proponen una “concentración de poderes” articulada en un sistema federativo: “reunidos y concentrados en una sola asamblea todos los ramos de la administración y del poder supremo, mutuamente ligado; tenderían hacia un mismo fin en la acción y conservación del cuerpo social”. Así define de la siguiente manera a los populados:
“Son especies de asambleas gubernativas, en las que se hallarán reunidos y concentrados todos los diversos poderes y ramos administrativos del gobierno o finalmente todo el ministerio; y vendrán a ser, en el caso de centralización, como municipalidades desde la parroquia hasta la ciudad central del estado, -o congresos federales, desde la ciudad federal de la nación hasta la parroquia, en caso de adaptarse el sistema de la federación universal” (11)
En un símil con el proyecto centro federal de los panameños, más allá de un sistema de gobierno central o federal, lo que importa es que los titulares del poder sean “asambleas unitarias”, en este caso ejercido por “populadores” que concentrarían todos los poderes y administración de todos los ramos, y remplazarían a los ministros, haciendo las veces de magistrado, juez, agente de hacienda, etc. atribuyéndose todas las funciones y facultades del gobierno.
La base fundamental de este curioso sistema estaría en la escala municipal. Toda parroquia debía tener una asamblea o populación anual, llamando a elecciones primarias para escoger la asamblea electoral de su gobierno interno o “populado parroquial”. A su vez, por sorteo se elegían “populados de cantón”, supeditados a su vez a “populados provinciales”, hasta llegar a los “populados del estado”. Cuádruple elección en las cuales, resumiendo, cada ramo del gobierno sería remplazado por un populado que ejecutaría las mismas atribuciones, solo que esta vez la autoridad recaería en estas asambleas gubernativas. Lo que buscaba este proyecto era establecer un sistema de asambleas que hiciera que el gobierno estuviera en las manos mismas de los ciudadanos y no en el aparato burocrático de distinciones y títulos administrativos. La abolición de estas figuras e instancias administrativas en cada una de las esferas territoriales, sería el mecanismo por medio del cual una constitución podría hacer realidad la “sabia y perfecta igualdad” como producto de la democracia.