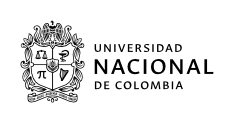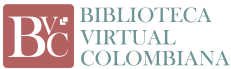La Supresión de las Municipalidades (1828)
En abril de 1828 se hicieron las convocatorias pertinentes para elegir los integrantes del congreso constituyente encargado de reformar la constitución. Estaba programada para que se instalase en Ocaña el 2 de marzo. Y no fue banal la decepción que esta provocó, porque esto confirmó el rompimiento del vínculo colombiano que tanto los pueblos del oriente venezolano como los guayaquileños habían augurado un par de años atrás. La soberanía de los territorios empezaría a verse manifestada de una manera diferente a partir de la dictadura instalada por decreto, empero, esta nueva figura no dejó de afectar el orden jurisdiccional que se venía estructurando, pues el ejercicio del poder dentro de los territorios al igual que la posición de estos con respecto al gobierno empezó a tener nuevas variaciones. Fue en este preciso momento que las municipalidades asumieron una pluralidad de rostros en respuesta a un sistema como el dictatorial que se proponía salvaguardar la república.
Ahora bien, hay que reconocer que muchas municipalidades desde 1821 habían sido suprimidas por petición de los mismos vecindarios. Según el decreto del 16 de agosto de 1827 el poder ejecutivo estaba autorizado para eliminar municipalidades por solicitud de las autoridades cantonales, justificándose en la falta de cumplimiento de los requisitos para el establecimiento de cada corporación, como no cumplir las proporciones espaciales necesarias jurisdiccionalmente para que pudieran soportar las cargas en todos los ramos del poder;[1] para tal efecto, eran las juntas parroquiales quienes hacían la misma solicitud de supresión a través de la junta provincial. Cuando se decretaba la supresión, el poder ejecutivo decidía agregar el cantón suprimido a cantones o provincias aledañas que más conviniesen según su juicio, reformando la estructura territorial lentamente.
Pues bien, la naturaleza del municipio empezó a verse afectada debido a la nueva forma de gobierno marcada por su acento militarista, viendo por ejemplo a los empleados municipales como “una carga” para el fisco nacional e intentando cooptar cada vez más su soberanía por el aparato administrativo y burocrático de las gobernaciones provinciales. Los militares empezaron a ocupar más cargos públicos en gobernaciones, intendencias y alcaldías; sin embargo, como lo veremos en este apartado, muchos territorios vieron precisamente en las facultades extraordinarias una salida al fracaso del gobierno bogotano para recomponer el vínculo de la nación.
“Si ya a Yanes le parecía la Constitución monárquica, la idea de la presidencia vitalicia simplemente se interpretó como una vuelta simple a la tiranía. El aparatoso episodio de Ocaña y la dictadura del 1828 no hicieron sino avalar estos temores.” Tomás Straka.[2]
Es por esta razón que la figura de la dictadura no entra en contradicción total y absoluta con la soberanía de los pueblos, pues legal y legítimamente estos concedieron unos poderes específicos a Bolívar en unas circunstancias igualmente especiales. El sentido de dictadura, para este momento, más que arbitrariedad o usurpación, significó transferencia del poder: delegación de atribuciones en una voluntad, pero también transferencia en la medida en que así como podrían traspasar su soberanía al dictador, podían anularla y recuperarla en cuanto los intereses de este empezaran a imponerse por encima de las atribuciones asignadas. Lo primordial del asunto era, ante todo, salvar la república de su destrucción interna y dotarla de un gobierno legítimamente reconocido por todos los pueblos, que era de lo que carecía. Por esta razón, Bolívar tenía solamente facultades extraordinarias con el único fin de hacer lo necesario para darle a Colombia una nueva constitución, y ese sería el límite impuesto a su poder los pronunciamientos de los pueblos que depositaron toda su confianza en un dictador; pues este, en realidad, nunca suplantó o llegó a remplazar la autoridad de los pueblos. Esto cambiará poco después, pues Bolívar no llegó a dictar ninguna constitución, confiando la tarea al Congreso Admirable.
1. PRONUNCIAMIENTO SOLEMNE DEL CANTÓN DE OTABALO
En la villa de San Luis de Otavalo, compuesta de siete parroquias y una de las cuatro villas de la provincia de Imbabura, José Castro, Teniente Coronel de Milicias y Jefe Político Municipal, proclamó unirse al voto emanado por los bogotanos, a cuya invitación respondieron: “depositar” la confianza en Bolívar para que “vitaliciamente disponga de nuestros destinos”, y no reconocer las órdenes de la Convención. Este pronunciamiento se dio el 13 de julio de 1828, después de que hubiera sido recibido el pronunciamiento de la capital bogotana del 13 de junio, reimpreso “con el aparato necesario” en compañía de los escuadrones de caballería, infantería y “la mayor parte o casi toda de los Vecinos de ambos secsos en donde manifestaron todos à una vòz con repetidos vivas y aclamaciones adherirse en todas sus partes al espresado pronunciamiento de la Capital”.
El pronunciamiento de Bogotá referido era una invitación a los otavaleños para no sucumbir en la anarquía, tiranía y “bancarrota” en la que estaba sumida la República y la Constitución de 1821 para ese momento; riesgos de los que solo era posible salir entregando sus esperanzas a la nueva figura de Bolívar, quien el 27 de agosto de 1828 por medio de un decreto orgánico asumió facultades dictatoriales. Bolívar aparece pues como “Ángel titular” y salvador de aquella crisis constitucional que atravesaba la República; en consecuencia, lo que buscaba el Jefe político en este caso era persuadir a su comunidad para desconocer las disposiciones emanadas de la Convención de Ocaña, organizada entre abril y junio de ese mismo año y que había desconocido las demandas particulares de aquel cantón. En últimas, este pronunciamiento ratificó la decisión de facultar a Bolívar con poderes vitalicios, acto que solo podría legitimarse convocando al pueblo en la plaza pública, suscribiendo a padres de familia, ancianos, corporaciones, etc., quienes mandados a iluminar sus balcones, casas y tiendas, eran incitados a clamar: “Viva, viva para siempre el inmortal Bolívar. Viva”. Sin embargo, lejos de ser constreñidos por las autoridades locales, según el auto reproducido en el documento, fue “por voto libre y espontáneo de los concurrentes” que tomaron la decisión de depositar el gobierno de la República en las manos de aquel “Jenio Superior”.
2. A LOS COLOMBIANOS - MARTÍN TOVAR
Martín Tovar, venezolano que fue desterrado por haber declarado su oposición al gobierno en la Convención de Ocaña, publicó a finales de 1829 este ensayo en el que propone un federalismo municipalista, donde concibe la municipalidad como fundamento del sistema de gobierno y cómo única vía para lograr la reconstitución de la nación.
A lo largo del escrito percibimos el entusiasmo, antes que nada, al celebrar el inicio de la vida política de los venezolanos en particular, y el disgusto al referirse al “gobierno central y dictatorio” de Bogotá, en un símil con el gobierno del imperio español. De entrada, Martín Tovar juzga al congreso reunido en Angostura en 1819 como ilegítimo por haber derrumbado el sistema federal que había sido instituido en Venezuela; comunidad que ahora había pasado a manos de un gobierno con “poder absoluto”.
Con esta atmósfera de desilusión, Tovar propone como fundamento del sistema federal la municipalidad. Cuerpo regulador de la policía, la moral, el alimento y, sobre todo, el gobierno. Y esto lo dice contra aquellos que dicen que debido a la naturaleza y costumbres de los americanos, no estaban preparados para el federalismo. Precisamente, da cuenta de cómo el centralismo poco a poco fuer eliminando del panorama la importante función de las municipalidades, en respuesta directa al decreto de supresión de Bolívar: “nada se respetó, y no se minó ni entorpeció el movimiento de nuestra costumbre y preocupación sobre ellas, sino que con una plumada que las mandó eliminar quedaron eliminadas”.
“¿Cómo es que las municipalidades que nacieron con nosotros y con nuestros antepasados no han sido minadas, sino destruidas de improvisto con el súbito fial de aquel mismo gobierno en clase dictatorial? (…) Una federación de municipalidades hizo frente al gobierno central de Madrid y lo venció: y una federación de municipalidades colombianas haría frente al gobierno central de Bogotá y lo vencería” Martín Tovar. (p. 8.)
La eliminación de las municipalidades es interpretada por Tovar como una estrategia del gobierno central, por conveniencia y con miras a establecer un poder de tipo monárquico, con miras a quitarle al pueblo las instituciones con las que se gobernaba a sí mismo y de las cuales emanan sus virtudes políticas. Mecanismo, en últimas, para hacer que el arte de gobernar recayera en algunos pocos particulares, y no en todos aquellos pueblos cuya distribución equitativa del poder sería la base de la soberanía. De hecho, esta eliminación de las municipalidades marcaría el inicio de la desmembración de la república, eliminando la base del sistema de contrapesos.
3. PLAN DE CONSTITUCIÓN CENTRO FEDERAL PARA LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (GRAN CIRCULO ISTMEÑO, N. 34: JUEVES 6 DE MARZO DE 1828 - N.36: JUEVES 20 DE MARZO DE 1828)
Este proyecto de constitución centro federal fue propuesto por el grupo conformado por Mariano Arosemena, José Agustín Arango y José de Obaldía, quienes componían a su vez la sociedad del Gran Circulo Istmeño. Muy probablemente el Plan fue redactado por Arosemena, quien en una carta del 4 de febrero de 1828 remitida a Santander, afirma haber dedicado sus esfuerzos en la elaboración de un nuevo modelo de constitución, consultando el ejemplo de varias repúblicas, con el objetivo de armonizar el sistema central y el federal “sin formar un monstruo constitucional” (244, Archivo Santander).
Tenemos, pues, de este proyecto solamente algunas partes publicadas en varios números del periódico. La más interesante, es su interesante propuesta de Dietas departamentales. Las dietas eran asambleas que tenían la función de nombrar los cuerpos electorales dentro de cada provincia. Cada departamento tenía una dieta propia. Por cada cantón había un diputado elector y dos suplentes. Estas dietas se reunían en las capitales departamentales, convocando a cada uno de los electores cantonales, tenían las atribuciones de “hacer leyes y reglamentos” en función de la prosperidad, policía, tribunales, educación pública, artes, agricultura, gastos administrativos y milicias.
“La dieta departamental del Istmo procurará por medio de leyes francas y de impuestos moderados atraer el comercio de los dos mundos por aquella vía, y su primera atención será la comunicación de los dos Océanos que facilite la prontitud y comodidad de las empresas” (Gran Círculo Istmeño, N. 34, p. 3).
Existía la posibilidad de que las leyes, reglamentos e instituciones de las dietas fueran distintas a las del sistema general nacional, así como de ser sancionadas por el Congreso. Ellas determinarían las “cualidades y atribuciones” de los poderes; por esta razón se suprimirían los cabildos (art. 52), a los cuales remplazarían, encargando a los jefes municipales de cada cantón la administración de las municipalidades, la policía urbana y rural.
Y sobre todo, ya casi al final del proyecto, dentro de unas Disposiciones generales, se ubica el artículo que responde directamente al problema de las facultades extraordinarias: “el presidente de la República no tendrá jamás facultades discrecionales. Si en algún grave conflicto de la patria el congreso juzga de necesidad la dictadura para su salvación, nombrará el que haya de ejercer esta autoridad” (N. 36, p. 3) Lo que quiere decir, que no sería sino otro ciudadano distinto al presidente, quien sería llamado a ocupar el cargo de dictador, en caso necesario, y además de esto, este ciudadano tendría que estar sometido a las normas constitucionales y al criterio de la autoridad legislativa. Sumado a ello, elimina toda posibilidad de un empleo de tipo vitalicio.
Estas eran, en últimas, las bases de un proyecto constitucional. En un territorio tan basto y diseminado, la simple idea de unas dietas departamentales estaría a favor de que cada pueblo pudiera dictar para sí mismo las leyes que más lo favorecieran, esto, sin ir en contra de las garantías que ofrecía la constitución nacional. Que cada departamento tuviera la iniciativa y decisión sobre sus leyes en función de su bienestar, era solo concebible en la medida en que esto impulsara de manera diferenciada y eficaz la industria y la agricultura, y que el bienestar pudiera depender de las leyes que los pueblos mismos se dieren.
4. DECRETO DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1828 - SIMÓN BOLÍVAR
Este decreto dictado por Bolívar en uso de sus facultades extraordinarias, considera a las municipalidades como una “verdadera carga” para la administración nacional, que producían verdaderamente pocas utilidades. Mostrando que los ciudadanos ya no querían ocupar los empleos concejiles, se debía llevar a cabo una reforma de las municipalidades, que consistía básicamente, o bien en suprimirlas del sistema, suspendiéndolas para que causaran menos gravámenes a nivel fiscal, o bien modificando su funcionamiento interno, en cuanto a la elección de sus funcionarios.
De esta forma se suspendieron las municipalidades por tiempo indefinido, imponiendo un “receso” para que se pudieran considerar “sus propios y arbitrios”, y así, adaptar el antiguo sistema municipal a las nuevas municipalidades. En realidad, lo que cambió fue la forma de la elección de los empleos concejiles, establecida según la ley del 11 de marzo de 1825. Según esta, las municipalidades habían de elegir sus alcaldes parroquiales y municipales, así como el síndico procurador de cada cantón. Según el decreto, estos seguirían conservando sus funciones legales. Precisamente, esto fue lo que se modificó, pues los empleados concejiles que tenían la función de nombrar las municipalidades, necesitaban ahora “la confirmación de los respectivos gobernadores” para realizar los nombramientos: las autoridades gubernativas intervendrían de ahora en adelante en las elecciones municipales.
Los funcionarios de las municipalidades continuarían ejerciendo sus poderes. No obstante, ahora estarían supeditados y sujetados a la instancia de las gobernaciones provinciales, en cabeza de agentes militares, a quienes tendrían que rendir informes ante cualquier decisión en la secretaría municipal; incluso, los gobernadores de cada territorio tendrían ahora facultades para controlar o “moderar” la asignación de los secretarios municipales.
Este decreto, en últimas, separó las antiguas municipalidades de las nuevas. En las nuevas municipalidades las rentas municipales serían controladas por tesoreros nombrados directamente por el gobernador provincial; los gastos de policía y administración de cada cantón serían autorizados por la figura del gobernador; la separación de los ramos dentro de cada cantón sería vigilado por el gobernador; la producción económica sería controlada por el gobernador, verificando la efectividad de la renta, así como su origen y apropiada inversión; los gobernadores harían pagar las rentas pendientes a las municipalidades, cobrándoles las deudas necesarias; como se puede notar, los gobernadores se convertirían en los agentes gubernativos cuya autoridad se impondría dentro del funcionamiento del sistema municipal.