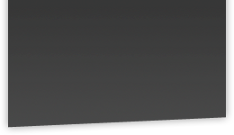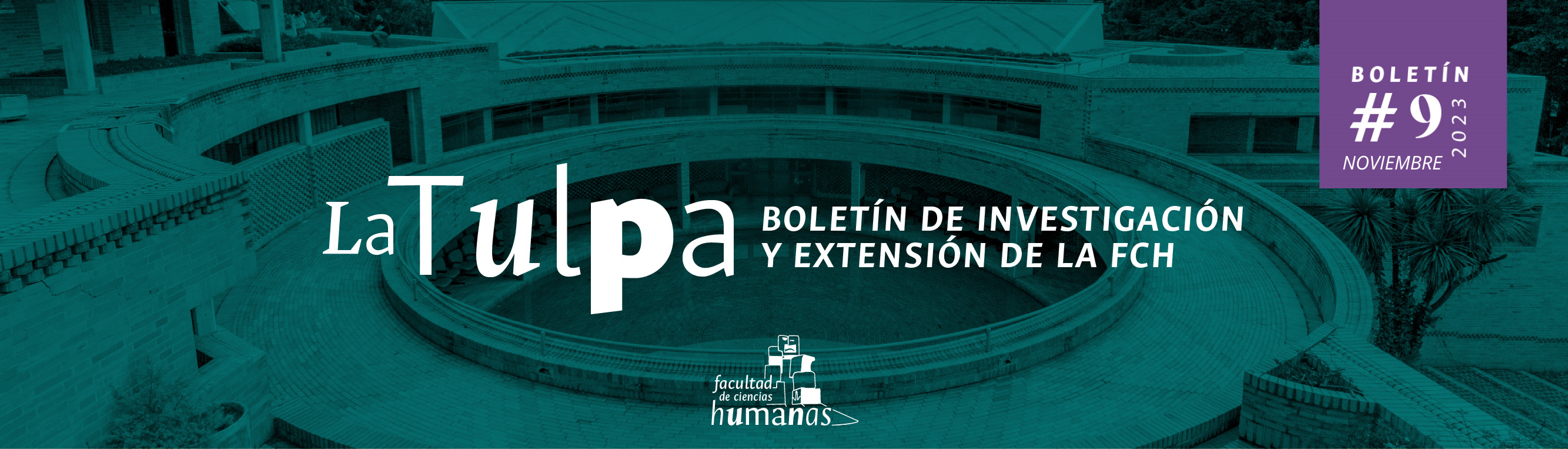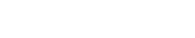Extensión
La Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia es un proyecto que articula las organizaciones que agrupan este tipo de acueductos. Se conformó con el objetivo de luchar por el fortalecimiento y reconocimiento de la gestión comunitaria del agua. Hacen parte de esta red comunidades organizadas de Cundinamarca, Boyacá, Santander, Tolima, Meta, Guaviare, Casanare, Huila, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Bolívar, La Guajira, Magdalena, Antioquia y Bogotá.
En el departamento de Cundinamarca, quien lidera esta importante iniciativa es la profesora de la Universidad Nacional de Colombia Ana Patricia Quintana Ramírez. Ella es PhD en Antropología Social y Cultural de la Universidad de Barcelona (España), magíster en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, profesional en Trabajo Social de la Universidad Tecnológica de Pereira y, actualmente adelanta estudios posdoctorales en Antropología Social y Medio Ambiente en la Universidad de Friburgo, Suiza. Este trabajo hace parte de los proyectos de extensión solidaria de la Facultad de Ciencias Humanas.
El mensaje que transmite la profesora Ana Patricia surge de la pasión que supone para ella la gestión comunitaria del agua y la necesidad de lograr convergencias y logros a través del trabajo interdisciplinario. Esto ha visto un primer gran logro en el proyecto de ley que se encuentra en trámite (ya fue aprobado en un primer debate) y que busca garantizar los mecanismos de protección del derecho a la gestión comunitaria del agua y los aspectos ambientales relacionados y que establece un marco jurídico para las relaciones de las comunidades organizadas para la gestión comunitaria del agua con el Estado.

La profesora Quintana es una mujer obstinada, en el mejor sentido de la palabra, y llena de optimismo frente a lo que las vicisitudes diarias parecieran echar abajo cualquier tipo de iniciativa que, como esta, raya casi en lo utópico.
La problemática más visible, en lo que respecta a los proyectos de acueductos comunitarios, ha surgido de la imposición de modelos extractivistas y neoliberales, que promueven la mercantilización de la naturaleza. Esto ha llevado a la persecución de los líderes ambientales y a una afrenta constante a la dignidad de las poblaciones rurales que se benefician de estas redes comunitarias. El Estado, cada vez más cercano a las lógicas mercantiles, ha evadido permanentemente sus responsabilidades y ha obligado a que, progresivamente, la sociedad civil asuma obligaciones que garanticen la supervivencia de quienes han sido relegados y olvidados. Como bien lo expresa la profesora Quintana, cada vez se apela más a la privatización de los bienes comunes y al debilitamiento de acciones colectivas que reivindican condiciones mínimas de existencia como lo es el acceso al agua para consumo humano. En este marco nació esta iniciativa, a partir de los intereses académicos e investigativos particulares de esta docente que desarrolló su tesis doctoral en torno al tema de los acueductos comunitarios y a la relación con los conflictos ambientales derivados de la gestión colectiva del agua. Al llegar a Bogotá en 2018 empezó el acercamiento con los miembros de la Asociación de Acueductos Comunitarios de Tena y Cundinamarca (Asatecundi) y en 2019 se logró la firma del convenio académico que permitió el desarrollo de prácticas, pasantías, trabajos de grado y ejercicios de investigación de estudiantes de pregrado.
Asatecundi es una asociación privada, sin ánimo de lucro, con patrimonio propio e independiente, conformada por seis organizaciones comunitarias prestadoras del servicio de agua y/o saneamiento básico (OCSAS) y que cuenta con representantes de Tena, Zipacón, San Antonio del Tequendama, Mesitas del Colegio, y últimamente La Mesa.

El proyecto de extensión solidaria de acueductos comunitarios empezó con seis estudiantes de pregrado, quienes tuvieron la posibilidad de cursar práctica 1, práctica 2 y trabajo de investigación. Después se planteó un primer proyecto que presentaron a la convocatoria Orlando Fals Borda, estímulo que lograron obtener con una propuesta que arrojó como conclusiones la necesidad de fortalecer diagnósticos muy puntuales de las asociaciones de acueductos que les permitieran reconocer sus aspectos integrales en lo relacionado con infraestructura, gestión de tarifas, procesos socio-organizativas, calidad de agua y con el tema ambiental y natural.
Se formuló entonces una nueva propuesta para la convocatoria 2022-2023. Para ese momento ya habían pasado por el proyecto cuatro cohortes de estudiantes no tan numerosas como la primera, pero que, de igual manera, permitieron plantear un proyecto de consolidación, a la luz de todo lo que ya se había logrado en torno a tres diagnósticos: el reconocimiento de las asociaciones, sus fortalezas y debilidades. La propuesta de investigación estuvo encaminada a fortalecer estos tres aspectos a través de asociaciones tipo (acueductos con menos de cien usuarios) a fin de poder mostrarle al país que estas características son ejes comunes a todas ellas en los componentes social, ingenieril, natural y económico- financiero. Estos tipos de asociaciones son referentes para muchos de los acueductos comunitarios que subsisten de manera autónoma sin ayuda del Estado, sin apoyo monetario que garantizan que los habitantes de áreas rurales tengan acceso al agua para consumo humano en condiciones básicas. También se buscaba lograr el intercambio de saberes a partir de los resultados. Este objetivo se logró y se plasmó con la elaboración de una guía de orientaciones de diagnóstico integral y de procesos de acompañamiento.

Esto fue muy significativo porque permitió cerrar un ciclo de conocimiento que dejó como resultado una herramienta pedagógica y de aplicación; una guía de diagnósticos integrales muy bien detallada y explicada donde se desarrollaron conceptos a partir de la revisión y validación de todos los instrumentos existentes a nivel nacional en las diferentes instituciones del Estado, en Minambiente, en el área de vivienda y agua potable y en Minvivienda.
También se revisaron documentos para recolección de información diagnóstica de las universidades que han trabajado con asociaciones de acueductos comunitarios. Estos resultados se dieron a conocer en un encuentro que se llevó a cabo en la sede de Manizales de la Universidad Nacional. Allí estuvieron presentes varias asociaciones de acueductos y se logró un intercambio de saberes a partir de la puesta en común de los resultados y de la experiencia de las asociaciones de Cundinamarca.

Es decir que el proyecto de extensión solidaria permitió abrir el espacio de intercambio. El documento guía consta de recomendaciones y tres diagnósticos que se están publicando como referentes diagnósticos integrales explicados y redactados de manera sencilla para que puedan ser entendidos por todo tipo de público. Esto permitió evidenciar que a través de los y las profesionales de diferentes áreas, la universidad logra hacer impacto en los territorios y generar algún tipo de conocimiento y que la apropiación social del conocimiento que genera este proyecto es de tal validez, que permite visibilizar una población desatendida por las políticas del Estado en términos de suministro de agua para el consumo humano.
Las reacciones durante el taller por parte de las asociaciones de otras regiones es que esperan que la Universidad Nacional siga ofreciendo este tipo de acompañamiento del que disponen en Cundinamarca con la sede Bogotá y esperan que se pueda hacer ese tipo de gestión de respaldo a través de las sedes de otras regiones. Entienden que la Universidad Nacional, a través de las diferentes áreas del saber puede proporcionar soluciones efectivas y de bajo costo, dado que un diagnóstico como este puede costar varios millones a través de una consultoría. Gracias al servicio que se presta con la universidad y los procesos de extensión solidaria con equipos que incluyen profesionales, estudiantes y egresados que se sumaron a la misión, estos procesos se tornan asequibles y pedagógicos para estas poblaciones rurales.

El proyecto ha permitido, además, visibilizar las dificultades de accesibilidad y de protección de las cuencas hidrográficas en las áreas cafeteras y los impactos que están teniendo monocultivos que, aunque parecieran residuales, están pasando a ser cultivos forrajeros con alto impacto de agrotóxicos en las cuencas hidrográficas. El aguacate es otro de los monocultivos que están incidiendo de manera negativa en los nacimientos de agua por su masificación de los últimos años.
El documento también recogió recomendaciones de política pública, gracias a la implementación de talleres de intercambio en Cundinamarca y Caldas en donde se solicitó este tipo de información a los líderes y lideresas ambientales. Esta información recolectada se concretó como propuesta y se configuró como parte del proyecto de ley que se está adelantando para que funja de manera independiente a la 142 de 1994 y que, como se dijo anteriormente, busca regular el funcionamiento y el apoyo gubernamental a este tipo de asociaciones y ya fue aprobado en primer debate. Con el proyecto de extensión solidaria y gracias a la beca Orlando Fals Borda se ha logrado entonces que la universidad llegue a instancias que implican la creación de normativas con respaldo académico y científico, que apoyen la misión de estas asociaciones de acueductos comunitarios y se continúen impactando varias regiones del país.
El modelo de acueductos comunitarios ha estado vigente desde finales del siglo XVIII. Actualmente, la principal problemática que enfrentan es la de demostrar que los intereses de lucro están en segundo plano. El interés de estas asociaciones radica en la supervivencia y en el amor por el recurso. Sus herencias indígenas se determinaron en torno a la gestión colectiva del agua y es por eso que quienes están al frente de estos colectivos entienden esta responsabilidad de cuidar el agua como un homenaje y una reciprocidad natural con el medio ambiente a través de una herencia organizativa con cargos que se han transmitido generacionalmente. Como universidad existe la responsabilidad de ser intermediarios y respaldar con la asesoría académica para asesorarlos en el proceso de argumentar por qué es un modelo que ha sobrevivido por siglos, pese a no obtener ninguna retribución económica. Tan es así, que no hablan de tarifas sino de cuotas familiares. Todo se basa en un modelo de solidaridad y de devolver a la naturaleza lo que ella nos proporciona. Su lógica cultural solo atiende a la cosmovisión comunitaria tan difícil para entender por los intereses económicos de las grandes empresas que no esperan resultados cualitativos que son los que soportan este tipo de asociaciones agrupadas por cuencas hidrográficas. Con el proyecto de ley se busca hacer que el Estado entienda esta lógica que surge de una cosmovisión y una identidad opuesta a los intereses mercantilistas. El mejor de los legados de este proyecto es quizá la huella que deja en la conciencia de los estudiantes que hacen de ese modelo una prioridad en un entorno donde prima la inmediatez y el sentido del lucro y que, en palabras de la profesora Quintana, ya no conciben un espacio vital sin la lucha por la sostenibilidad y la preservación de los recursos naturales.